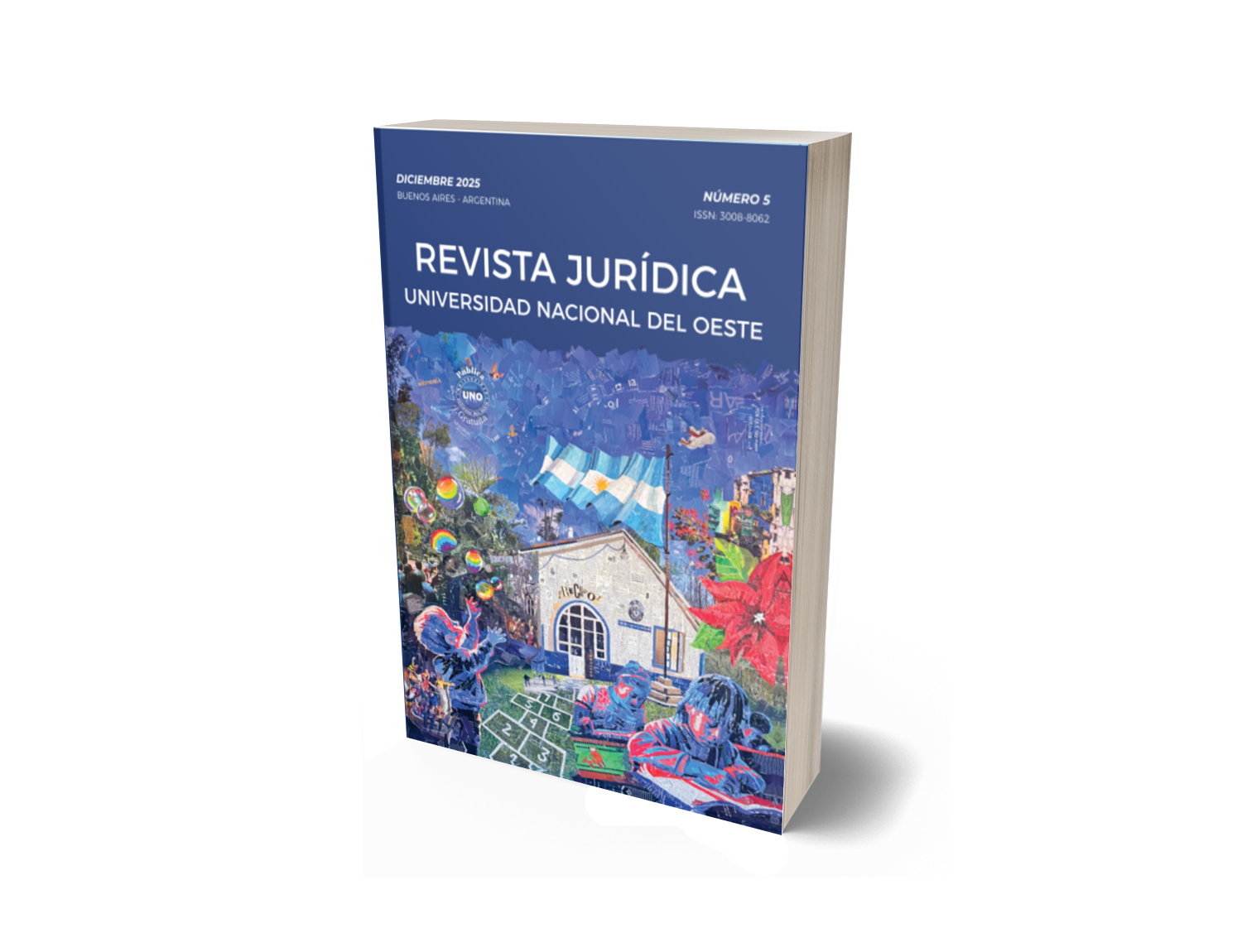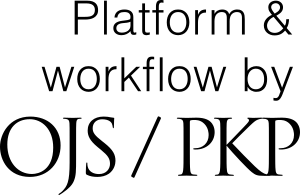Sobre la revista
La Revista Jurídica de la Universidad Nacional del Oeste es una publicación del Instituto de Educación, Justicia y Trabajo de acceso abierto y gratuito, editada semestralmente en los meses de junio y diciembre por EDUNO, editorial de esta casa de altos estudios.
En versión electrónica e impresa, luego de la evaluación por pares bajo el sistema de doble ciego, se publican artículos de doctrina, ensayos, documentos de interés, comentarios de jurisprudencia y entrevistas. Cada número, disponible también en braille, se encuentra en la Biblioteca de la Universidad Nacional del Oeste.
Declarada de interés legislativo por el Honorable Senado (Exp. F 519/23-24) y por la Honorable Cámara de Diputados (Exp. D 3821/23-24) de la provincia de Buenos Aires, y de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de Merlo (Ordenanza nro. 6128/23).
Número actual
Doctrina
Derecho Comparado
Entrevistas
Publicaciones de Interés